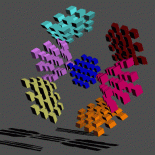Latinoamérica recupera la figura unificadora de Óscar Romero
Cuando Óscar Arnulfo Romero fue asesinado en una humilde capilla del hospital Divina Providencia de San Salvador, su país estaba a las puertas de una guerra civil, Estados Unidos campaba a sus anchas por «su patio trasero», imponiendo dictaduras y ahogando a los grupos revolucionarios que se oponían a sus políticas, y la iglesa regañaba a los curas comprometidos con los más pobres relegando a la indiferencia a la teología de la liberación.
Por Ángela Gonzalo del Moral
35 años después, el Vaticano reconoce el papel de defensor de los pobres a Romero concediéndole la beatificación; en El Salvador gobierna un exguerrillero y ningún dictador aterroriza a sus pueblos. Aunque una gran parte de la población latinoamericana sigue siendo pobre, se han reducido grandes capas de miseria y Estados Unidos trata de tú a tú a los gobiernos del continente.
Antes de que el Vaticano reconociera la importante huella dejada por el asesinado arzobispo, para muchos latinoamericanos él es «San Romero de América«, como le denominó Pere Casaldáliga. Tanto el papa Francisco como el presidente Barack Obama, han reconocido su papel de lucha contra la opresión y a favor de la dignidad de los desfavorecidos.
Francisco ha dirigido una carta a los salvadoreños para recordar a Romero como obispo mártir y destacar que «la voz del nuevo Beato sigue resonando hoy para recordarnos que la Iglesia, con vocación de hermanos … es la familia … en la que no puede haber ninguna división». Y ha instado a «la Iglesia en El Salvador, en América y en el mundo entero» a ser «rica en misericordia, a convertirse en levadura de reconciliación para la sociedad».
La Casa Blanca también ha emitido un comunicado en el que destaca su inteligencia y valentia, «haciendo frente, sin ningún temor, a los males que veía, guiado por las necesidades de la población oprimida y pobre de su país». El texto concluye diciendo que «esperemos que la visión del arzobispo Romero nos inspire a todos a repetar la dignidad de los seres humanos y a trabajar por la justícia y la paz». El Secretario de Estado, John Kerry, ha destacado que «las balas… (que mataron a Romero) no podrán apagar de ninguna manera el ejemplo que dio con su vida, su franca elocuencia, su amor por los demás o la lealtad que demostró a sus seguidores». Palabras muy alejadas de las políticas de Ronald Reagan en la región durante su presidencia. El expresidente republicano aumentó la ayuda militar a las dictaduras centroamericanas de 35,5 millones de dólares en 1981 a 196 millones en 1984.

Este sábado en la plaza El Salvador del Mundo, se exponía la reliquia del mártir salvadoreño, la camisa ensangrentada que vestía el día que lo asesinó un francotirador de de los escuadrones de la muerte aquella tarde del 24 de marzo de 1980. 31 años tardaron en identificar a su asesino, amparado en la impunidad que ha reinado durante décadas en el pequeño país centroamericano. Nunca lo detuvieron. Un día antes de su muerte, Romero se dirigió al ejército por radio: «En nombre del pueblo que sufre, les pido, les suplico, les ordeno en el nombre de Dios: paren la represión». Un año antes (1979) fue candidato al premio Nobel de la Paz.
Como muchos otros obispos de su época cambió su postura conservadora y dirigió su mirada hacia los más pobres, cuando los gobiernos dictatoriales empezaron a asesinar y perseguir a fieles católicos, sobre todo a religiosos. La muerte de Óscar Romero, fue posterior a la de su gran amigo, el sacerdote Rutilio Grande (1977), y anterior a la de cuatro religiosas estadounidenses (1980) y a 5 jesuitas españoles, entre los que estaba Ignacio Ellacuría (1989). Ellos fueron algunas de las 75.000 de personas que se calcula perdieron la vida durante la guerra civil salvadoreña, otras 7.000 desparecieron, un millón de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras y otro millón perdió sus casas. Un auténtico drama para un país de poco más de cinco millones y medio de habitantes.
Fieles de todo el continente han llenado la plaza de la capital salvadoreña donde se ha beatificado a Romero y en la que han participado los presidentes de El Salvador (Salvador Sánchez Cerén), Honduras (Juan Orlando Hernández), Ecuador (Rafael Correa) y el panameño Juan Carlos Varela y delegaciones de 57 países, entre ellas, México, Nicaragua, Cuba, Brasil, Colombia, Chile o Estados Unidos. Más de 300.000 personas han participado en la misa de beatificación, demostrando la unanimidad del continente en el reconocimiento del nuevo beato.
35 años después de su asesinato, han cambiado muchas cosas en El Salvador, aunque el 30% de la población continúa siendo pobre, según datos del Banco Mundial y sigue siendo uno de los países más violentos del mundo.